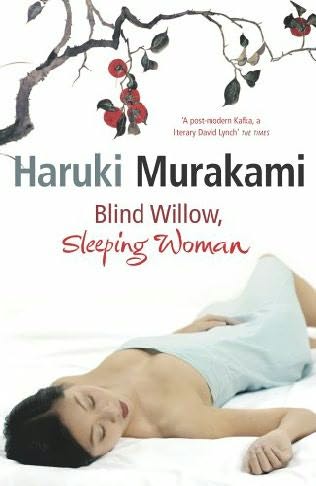A uno con bigote que no es, ni mucho menos, corriente.
Matías era, y sigue siendo, un tipo corriente. Uno de esos tipos que no hacen ruido, que pasan desapercibidos, en los que uno no se detiene, bien podría haber sido la cajera de un supermercado. Su rostro era corriente y también lo eran su corte de pelo y su ropa. Corrientes eran sus formas de hablar y desplazarse. Corriente era su vida.
Matías había llorado la primera vez que había ido a la escuela. Matías nunca había ganado un premio literario, nunca había sido el rey del baile de fin de curso, ni siquiera había cruzado más de dos palabras con la reina. Matías había hecho siempre sus deberes y ayudado a sus compañeros. Matías había dado su primer beso en el instituto y había perdido su virginidad, el verano anterior a ingresar en la universidad, en el pueblo en el que siempre había veraneado. Había obedecido siempre a sus padres y a sus profesores, rara vez discutía sobre algo. A Matías siempre le había gustado el fútbol pero nunca lo había practicado. Matías hacía deporte y comía sano. Matías se había casado por amor, o mejor, por inercia además de por amor. Matías había acabado su carrera universitaria y empezado a trabajar en un banco. Matías conocía por sus nombres a todos sus clientes: pensionistas, parados, autónomos, matrimonios con y sin hijos, recién casados, ... Llevaba haciendo bien su trabajo desde el primer día. Matías tenía dos hijas a las que quería con locura. Matías era feliz.
Un día cualquiera sonó el despertador. Sin abrir los ojos, Matías buscó con su mano el verdugo de su sueño e hizo que dejara de sonar. Diez minutos después su mujer le instó a salir de la cama y obedeció. Se duchó con agua fría y tras asearse adecuadamente se introdujo en un pantalón azul marino y una camisa de cuadros pequeños verdes y blancos que lució con el último botón desabrochado. Utilizó una llave de su llavero para abrir uno de los cajones de su mesa de noche, de la que sacó una pequeña agenda marrón que introdujo en uno de los bolsillos laterales de sus pantalones. Hecho esto, bajó a la cocina a desayunar junto a su mujer y sus dos hijas. Le dio un beso a cada una de ellas y degustó un suculento tazón de leche con cereales y fruta. Antes de ir al banco acompañó a su hija mayor al colegio, su mujer llevó a la menor a la guardería. Cuando llegó a la sucursal bancaria en la que trabajaba, y antes de abrir al público, revisó su cuenta de correo electrónico y apuntó en su agenda marrón un nombre, un lugar y una hora. El día transcurrió sin sobresalto alguno. A mediodía paró durante media hora, para comer y hablar con sus compañeros de cualquier cosa. A las 15:00, tras una nueva jornada laboral, regresó al hogar donde su mujer y su hija menor lo esperaban con la comida hecha. Tras ingerir un sugerente plato de macarrones su mujer regresó a sus obligaciones laborales y él se fue con la niña, dando un paseo, hasta la casa de los abuelos. Allí escuchó atentamente las batallas que su padre contaba una y otra vez a sus nietas a la vez que gozaba del único café del día. Al rato llegó su hija mayor y los tres regresaron a casa siendo protagonistas esta vez del trayecto las desventuras de la mayor de las niñas en las aulas. Cuando hubo llegado la madre de las criaturas al hogar, Matías cogió su bolsa de deporte y se fue al gimnasio. Aquel día se fue antes de lo habitual porque debía hacer algo de camino a su lugar de recreo. Entró Matías en uno de esos grandes edificios del centro de la ciudad, cogió el ascensor y subió hasta la última planta. Una vez allí, se dirigió a las escaleras que lo condujeron hasta el tejado. Desde allí contempló la calle. Sacó de su bolsillo su pequeña agenda marrón y la abrió por la página en la que había anotado algo aquella mañana y miró su reloj y volvió a guardar la agenda en el bolsillo.
Antonio Martínez Ginés era cliente de su entidad bancaria, hacía un par de días había estado frente a su ventanilla haciendo un ingreso de 600 euros. Era de dominio público que le caía mal a la pescadera del puesto del mercado y había tenido sus más y sus menos con el dueño del bar de la plaza de la iglesia. Había alguien a quien le caía mucho peor, alguien que lo deseaba ver muerto. Mientras hacía coincidir con su objetivo el punto de mira del rifle que escondía desmontado en uno de los compartimentos de su bolsa de deporte, Matías no pensaba en nada más que en apretar el gatillo. Antonio Martínez Ginés era en aquel preciso instante, única y exclusivamente, un número en la cabeza de Matías. Un disparo certero en la nuca. Matías abandonó el edificio y huyó del revuelo que se había generado entorno al cadáver.
Una hora estuvo en el gimnasio antes de regresar a casa y gozar de una cena familiar. Tras la cena subió con sus hijas a la habitación que éstas compartían. Les leyó la fábula de la liebre y la tortuga y antes de que pudiera acabar ambas dos dormían profundamente. Las besó en la frente, las contempló durante unos minutos y se retiró. Ayudó a su mujer a fregar los platos, se sentaron durante un rato a ver la televisión y poco después, cuando el sueño les pudo, se retiraron.
El día siguiente a un día cualquiera sonó el despertador...