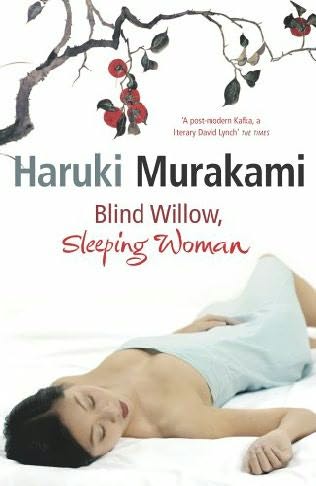Lágrimas
Sentado en un sucio asiento de autobús completamente vacío, nadie vivía tan lejos como él. Se enfrentó a sí mismo, a sus fantasmas, con actitud desafiante. Frente a él, el difuso reflejo de su persona en uno de los enormes ventanales del vehículo, aceptó, dubitativo, el reto. A su alrededor, silencio desordenado. Urgó en sus recuerdos sin compasión, conocedor de lo que sucedería. Su reflejo dibujó una mueca de tristeza antes de, derrotado, comenzar a llorar. Sus ojos permanecieron impertérritos mientras contemplaban, a su juicio, lo patético de la situación. "Última parada," abandonó el autobús sin ni siquiera intentar tranquilizar a su oponente con una mirada condescendiente. Se sabía ganador desde el principio. Su reflejo, hundido, resistió en el enorme ventanal durante un instante eterno antes de evaporarse definitivamente...
Permaneció completamente inmóvil durante cinco interminables minutos. Sin parpadear. Sumergido voluntariamente en el exotismo de sus diminutos ojos castaños. Un anciano se deshacía de los restos de su merecida y suculenta cena en una de las papeleras del restaurante de comida rápida en el que se encontraban. Cabello y barba blancos como la nieve, cuidados, voluntariamente largos. Zapatillas deportivas, calcetines invisibles, la mitad de unos pantalones, camisa cuadrada, tirantes cómicos, gigantes gafas. Santa Claus en verano, a pesar de su atlética figura. En otra mesa dos empleados discutían las cuentas del restaurante con un enorme encargado de sexo indefinido. Un padre y su hijo abandonaban el local en busca de la compañía de una multitud a juzgar por la cantidad de comida que arrastraban con ellos. Ajenos a lo que sucedía a su alrededor se miraban, habían pasado todo el día juntos, disfrutando el uno del otro.
Ella rió hasta que dejó de hacerlo y comenzó a sentirse incómoda. Él abría sus ojos con fuerza. Ni una sola lágrima. "Yo no lloro," recordó sus palabras. Todo había comenzado como un juego inocente, una broma inofensiva, pero ahora tenía miedo. Comenzó a mirar a su alrededor en busca de refugio. Intermitentemente hacía coincidir sus ojos con los de él, una vez y otra vez y otra... Él seguía sin hacer nada. Intentó arrancarle una sonrisa. Inútil. Fue ella la que entonces, irremediablemente, lloró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El juego dejó de ser un juego. Él reaccionó y se llevó la mano al bolsillo derecho de sus pantalones en busca de un pañuelo que delicadamente acercó a su rostro. Acarició suavemente su húmeda mejilla antes de que sus manos se encontraran y ella aceptara su ofrenda. Ambos sonrieron. Ella se frotó el brillo de sus ojos con cuidado, sosegada.
"Te lo dije," susurró él dulcemente, a lo que ella contestó, aliviada, con una risa sonora y efímera, balsámica. "¿Me quieres, verdad?" Preguntó sin esperar respuesta... Silencio agridulce.
Se despidieron en el aparcamiento. Él la beso brevemente en la mejilla antes de fundirse en un abrazo en el que ambos se sintieron agusto, por diferentes motivos. Ella se quedó allí, de pie, observando, mientras él se alejaba, como su figura se perdía en la oscuridad de una noche sin luna en la que las estrellas salpicaban un cielo inexpresivo. Caminaba recto, erguido, firme. Ella comprendió.
Camino de su casa recordó su reflejo en el enorme ventanal del autobús y pensó que todo sería diferente si él estuviera al otro lado.
Permaneció completamente inmóvil durante cinco interminables minutos. Sin parpadear. Sumergido voluntariamente en el exotismo de sus diminutos ojos castaños. Un anciano se deshacía de los restos de su merecida y suculenta cena en una de las papeleras del restaurante de comida rápida en el que se encontraban. Cabello y barba blancos como la nieve, cuidados, voluntariamente largos. Zapatillas deportivas, calcetines invisibles, la mitad de unos pantalones, camisa cuadrada, tirantes cómicos, gigantes gafas. Santa Claus en verano, a pesar de su atlética figura. En otra mesa dos empleados discutían las cuentas del restaurante con un enorme encargado de sexo indefinido. Un padre y su hijo abandonaban el local en busca de la compañía de una multitud a juzgar por la cantidad de comida que arrastraban con ellos. Ajenos a lo que sucedía a su alrededor se miraban, habían pasado todo el día juntos, disfrutando el uno del otro.
Ella rió hasta que dejó de hacerlo y comenzó a sentirse incómoda. Él abría sus ojos con fuerza. Ni una sola lágrima. "Yo no lloro," recordó sus palabras. Todo había comenzado como un juego inocente, una broma inofensiva, pero ahora tenía miedo. Comenzó a mirar a su alrededor en busca de refugio. Intermitentemente hacía coincidir sus ojos con los de él, una vez y otra vez y otra... Él seguía sin hacer nada. Intentó arrancarle una sonrisa. Inútil. Fue ella la que entonces, irremediablemente, lloró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. El juego dejó de ser un juego. Él reaccionó y se llevó la mano al bolsillo derecho de sus pantalones en busca de un pañuelo que delicadamente acercó a su rostro. Acarició suavemente su húmeda mejilla antes de que sus manos se encontraran y ella aceptara su ofrenda. Ambos sonrieron. Ella se frotó el brillo de sus ojos con cuidado, sosegada.
"Te lo dije," susurró él dulcemente, a lo que ella contestó, aliviada, con una risa sonora y efímera, balsámica. "¿Me quieres, verdad?" Preguntó sin esperar respuesta... Silencio agridulce.
Se despidieron en el aparcamiento. Él la beso brevemente en la mejilla antes de fundirse en un abrazo en el que ambos se sintieron agusto, por diferentes motivos. Ella se quedó allí, de pie, observando, mientras él se alejaba, como su figura se perdía en la oscuridad de una noche sin luna en la que las estrellas salpicaban un cielo inexpresivo. Caminaba recto, erguido, firme. Ella comprendió.
Camino de su casa recordó su reflejo en el enorme ventanal del autobús y pensó que todo sería diferente si él estuviera al otro lado.