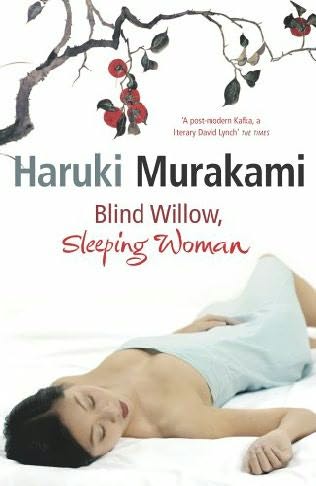Pecado capital
La observo desde la cocina, tumbada en el sofá, mientras el ruido del ventilador del microondas me abstrae de la realidad. Hace un lustro ya que entró en mi vida, y lo hizo para instalarse.
Sigo sin estar enamorado de ella, simplemente me he acostumbrado a su presencia, no me resulta incómoda y eso se ha convertido en suficiente. Estuve enamorado en una ocasión, fue antes de conocerla. Su nombre era Aurora y su sonrisa todavía hoy la recuerdo como una erupción de felicidad. Por desgracia pocas veces me sorprendo viajando al pasado y si lo hago es sólo para maldecir. Aurora daba sentido a mi vida. Cada día junto a ella era una aventura, sabíamos donde comenzaba, y eso era todo. Y no nos importaba, el resto era pura y simplemente improvisación. Nuestra relación llegó al mar y pereció de muerte natural. Nuestros contactos a partir de entonces fueron cada vez menos frecuentes, hasta ser inexistentes. Hoy, cada día es un clon del anterior. Junto a ella no hay margen para la improvisación.
Después de poner punto y final a una relación que creía para toda la vida, y con un cuarto de siglo a mis espaldas, frecuenté los carazones de alguna gente antes de encontrarla a ella. Quizás debería decir antes de que ella me encontrara a mí. Cuando la conocí compartía mis días con alguien a quien recuerdo con cariño. Un buen día, sin hacer ruido, se introdujo en mi cama y, poco a poco, sin darme yo cuenta, me absorbió. No hubo ninguna después de entonces, ninguna que no fuera ella.
Hace tiempo que no le cuento estas cosas a nadie. Mis amigos, los que un día lo fueron, se desvanecieron poco a poco. Comprendieron que dejara de compartir con ellos la jornada futbolística los domingos por la tarde, al fin y al cabo, ella debía sentirse reina por un día. Poco después dejé de salir los sábados por la noche. Ella prefería quedarse en casa, a salvo del ajetreo nocturno, y yo tendí a acompañarla. Sin darme yo cuenta se hizo dueña también de los viernes por la noche, cita sagrada y por excelencia para muchos de mis amigos. No tardaron en dejar de llamarme, conocedores ellos de que sería siempre yo el que cedería.
Cuando la conocí estaba acabando un doctorado en ciencias ambientales. Nunca llegué a hacerlo. Recuerdo que además había comenzado a estudiar dirección y administración de empresas. Supongo que se agotó mi inercia. Intenté encontrar un trabajo acorde con mi currículum pero al final ella me convenció de que lo importante era encontrar algo que nos permitiera sobrevivir independientemente de mi realización personal. Hoy trabajo de vigilante en un centro comercial por las noches, lo que se traduce en descansar en un cómodo sofá durante ocho horas cinco noches a la semana. El sueldo es bueno y me permite vivir sin lujos.
En cinco años he engordado veinte quilos, lo que me sugiere que no se enamoró de mi aspecto físico. Fuera de la oficina, era incapaz de estar sentado sin hacer nada. Me gustaban la escalada y la natación y además intentaba experimentar siempre con nuevos deportes que se tropezaban conmigo, o yo con ellos. Un buen día decides no ir a nadar porque te encuentras cansado y ella te sugiere que después lo estarás más. Al día siguiente te convence para que no vayas a escalar y para ver una película que nunca hubieras visto. Y así hasta hoy. No recuerdo la última vez que hice ejercicio. Vivo en un bajo con ascensor, ascensor que me comunica con el mundo exterior a través del aparcamiento del sótano. Ahora tengo cuatro ruedas, no dejan de ser una chatarra, pero nos llevan a los sitios. Yo siempre había ido a los sitios sobre las dos ruedas de mi flamante bicicleta, había llegado a pensar incluso que nunca tendría cuatro en propiedad.
He viajado alrededor del mundo. Siempre había algún amigo a quien visitar. No recuerdo la última vez que salí de la ciudad. Quizás fue hace un par de años. Recuerdo que fuimos a uno de esos sitios en los que te hacen de todo y te dejan como nuevo.
Tengo las estanterías llenas de libros. Hoy son un elemento decorativo más, ella no lee y yo ya tampoco, si lo intento siempre encuentra la manera de hacerme sentir culpable por no sentarme a su lado a ver su programa favorito o una película cualquiera, o incluso a dedicarnos juntos a la vida contemplativa.
El timbre del microondas. Dejo de jugar con las tapas de los fogones de una cocina que hace mucho tiempo que nadie utiliza y saco del microondas una bolsa de palomitas, y también una lata de cerveza del frigorífico. Me dirijo al sofá donde me acomodo junto a ella y asesino una vez más mis recuerdos. American Pie 2 en mi Play Station 2. En el sofá, yo y mi pereza.
Sigo sin estar enamorado de ella, simplemente me he acostumbrado a su presencia, no me resulta incómoda y eso se ha convertido en suficiente. Estuve enamorado en una ocasión, fue antes de conocerla. Su nombre era Aurora y su sonrisa todavía hoy la recuerdo como una erupción de felicidad. Por desgracia pocas veces me sorprendo viajando al pasado y si lo hago es sólo para maldecir. Aurora daba sentido a mi vida. Cada día junto a ella era una aventura, sabíamos donde comenzaba, y eso era todo. Y no nos importaba, el resto era pura y simplemente improvisación. Nuestra relación llegó al mar y pereció de muerte natural. Nuestros contactos a partir de entonces fueron cada vez menos frecuentes, hasta ser inexistentes. Hoy, cada día es un clon del anterior. Junto a ella no hay margen para la improvisación.
Después de poner punto y final a una relación que creía para toda la vida, y con un cuarto de siglo a mis espaldas, frecuenté los carazones de alguna gente antes de encontrarla a ella. Quizás debería decir antes de que ella me encontrara a mí. Cuando la conocí compartía mis días con alguien a quien recuerdo con cariño. Un buen día, sin hacer ruido, se introdujo en mi cama y, poco a poco, sin darme yo cuenta, me absorbió. No hubo ninguna después de entonces, ninguna que no fuera ella.
Hace tiempo que no le cuento estas cosas a nadie. Mis amigos, los que un día lo fueron, se desvanecieron poco a poco. Comprendieron que dejara de compartir con ellos la jornada futbolística los domingos por la tarde, al fin y al cabo, ella debía sentirse reina por un día. Poco después dejé de salir los sábados por la noche. Ella prefería quedarse en casa, a salvo del ajetreo nocturno, y yo tendí a acompañarla. Sin darme yo cuenta se hizo dueña también de los viernes por la noche, cita sagrada y por excelencia para muchos de mis amigos. No tardaron en dejar de llamarme, conocedores ellos de que sería siempre yo el que cedería.
Cuando la conocí estaba acabando un doctorado en ciencias ambientales. Nunca llegué a hacerlo. Recuerdo que además había comenzado a estudiar dirección y administración de empresas. Supongo que se agotó mi inercia. Intenté encontrar un trabajo acorde con mi currículum pero al final ella me convenció de que lo importante era encontrar algo que nos permitiera sobrevivir independientemente de mi realización personal. Hoy trabajo de vigilante en un centro comercial por las noches, lo que se traduce en descansar en un cómodo sofá durante ocho horas cinco noches a la semana. El sueldo es bueno y me permite vivir sin lujos.
En cinco años he engordado veinte quilos, lo que me sugiere que no se enamoró de mi aspecto físico. Fuera de la oficina, era incapaz de estar sentado sin hacer nada. Me gustaban la escalada y la natación y además intentaba experimentar siempre con nuevos deportes que se tropezaban conmigo, o yo con ellos. Un buen día decides no ir a nadar porque te encuentras cansado y ella te sugiere que después lo estarás más. Al día siguiente te convence para que no vayas a escalar y para ver una película que nunca hubieras visto. Y así hasta hoy. No recuerdo la última vez que hice ejercicio. Vivo en un bajo con ascensor, ascensor que me comunica con el mundo exterior a través del aparcamiento del sótano. Ahora tengo cuatro ruedas, no dejan de ser una chatarra, pero nos llevan a los sitios. Yo siempre había ido a los sitios sobre las dos ruedas de mi flamante bicicleta, había llegado a pensar incluso que nunca tendría cuatro en propiedad.
He viajado alrededor del mundo. Siempre había algún amigo a quien visitar. No recuerdo la última vez que salí de la ciudad. Quizás fue hace un par de años. Recuerdo que fuimos a uno de esos sitios en los que te hacen de todo y te dejan como nuevo.
Tengo las estanterías llenas de libros. Hoy son un elemento decorativo más, ella no lee y yo ya tampoco, si lo intento siempre encuentra la manera de hacerme sentir culpable por no sentarme a su lado a ver su programa favorito o una película cualquiera, o incluso a dedicarnos juntos a la vida contemplativa.
El timbre del microondas. Dejo de jugar con las tapas de los fogones de una cocina que hace mucho tiempo que nadie utiliza y saco del microondas una bolsa de palomitas, y también una lata de cerveza del frigorífico. Me dirijo al sofá donde me acomodo junto a ella y asesino una vez más mis recuerdos. American Pie 2 en mi Play Station 2. En el sofá, yo y mi pereza.